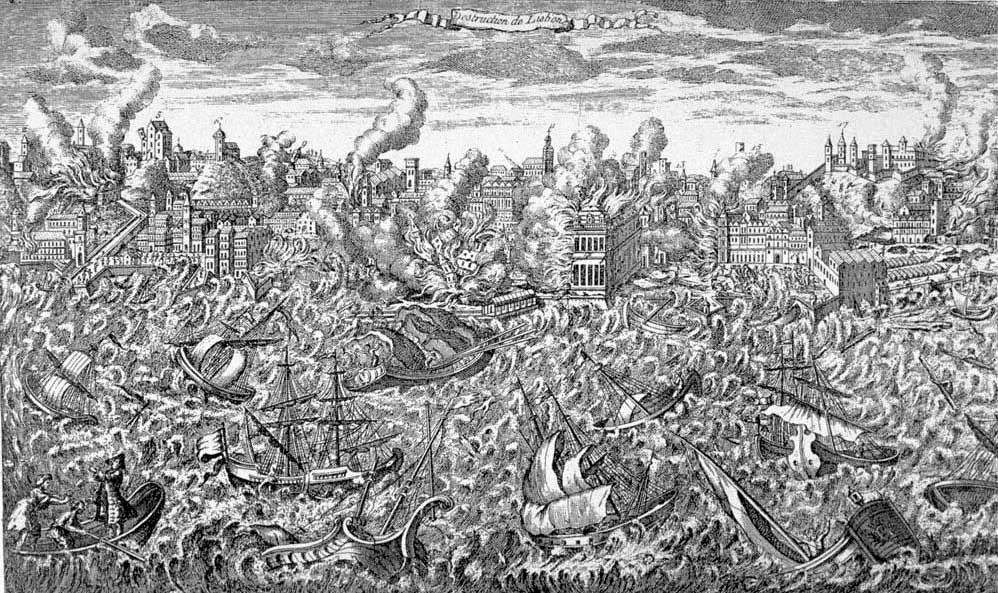Quien piense que las revueltas populares espontáneas son cosa de la sociedad 2.0 se equivoca. Han habido revueltas populares contra el poder desde la noche de los tiempos y, si algún rasgo han tenido en común, ha sido el de que han fracasado estrepitosamente cuando carecían de un modelo de sistema alternativo a aquel contra el que se rebelaban.
Permítanme unos pocos ejemplos.
La Jacquerie
En 1358 se produjo en Francia una de las más crueles sublevaciones populares que se recuerdan. La nobleza había votado en Compiègne un nuevo impuesto para financiar la defensa del país, forzando al campesinado a pagar unos impuestos crecientes (por ejemplo, la taille) y a reparar sin compensación sus propiedades dañadas por la guerra. La crónica de Jean de Venette (1307-1366) expresa los abusos cometidos por la nobleza y describe las duras condiciones de vida de los campesinos. Esta combinación de problemas resultó en una serie de rebeliones sangrientas en varias regiones del norte de Francia, que comenzaron a finales de mayo de 1358.
Al parecer, los campesinos involucrados en la rebelión no tenían ninguna organización. En cambio, acudían en masa.
Las crónicas de Jean Froissart, favorable a la nobleza, los representa como matones descerebrados aficionados a la destrucción, que destrozaron más de 150 casas y castillos de la nobleza, asesinando a las familias. Los brotes más violentos se dieron en Ruán y Reims, mientras que Senlis y Montdidier fueron saqueadas por la muchedumbre.
Unos 5.000 hombres, sin embargo, se habían reagrupado detrás de un jefe carismático, Guillaume Caillet (o Callet, también nombrado Cale, Carle o Karle en textos anglosajones). Aprovechando la revuelta, Étienne Marcel le hizo llegar refuerzos para que le ayudara a levantar el cerco de París. Después de unas primeras victorias, el 9 de junio unos mil hombres (entre Jacques y parisinos) intentaron tomar la fortaleza de Meaux donde se alojaba el Delfín Carlos, pero fueron masacrados por una carga imprevista de la caballería del conde de Foix y el captal de Buch, Jean de Grailly.3
Carlos II de Navarra, requerido por los nobles franceses, tomó las riendas de la represión y formó un ejército de mercenarios ingleses. Engañó a Guillaume Caillet invitándole a parlamentar en Mello el 10 de julio, pero el cabecilla de los jacques fue apresado, torturado y ejecutado sin que se le aplicaran las reglas de la caballería por ser de baja cuna. Su ejército, que algunos testimonios contemporáneos aseguran que era de 20.000 hombres, fue aplastado por una carga de caballería en la Batalla de Mello, que sería sucedida por una campaña de terror en la región de Beauvais. Toda persona sospechosa de haber participado en la revuelta fue ahorcada sin juicio previo.1
La revuelta de los campesinos de Inglaterra
Al morir Eduardo III le sucedió su nieto de once años, Ricardo II. Como era demasiado joven, los duques de Lancaster, York y de Gloucester gobernaron en su nombre. Enviaron varias expediciones militares fallidas a Francia, lo que incrementó el descontento del campesinado inglés. El gobierno además reclamó nuevos impuestos, lo que les indignó todavía más.
Como reacción al nuevo impuesto, un tal Wat Tyler (hijo de un tejador de Kent) lideró a los rebeldes hacia la toma de Canterbury antes de dirigirse a Blackheat, a las afueras de Londres. Los rebeldes invadieron la ciudad y asesinaron al Arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury. El rey Ricardo II se reunió con el ejército rebelde en Mile End y les prometió acceder a sus peticiones y retirar la impopular tasa.Veinte mil personas se congregaron en Smithfield. Ricardo II les reunió allí. Wat Tyler dejó a su ejército y acudió solo a parlamentar con el rey. Tyler, según aseguraron los acompañantes del rey, se comportó de forma beligerante, desmontó su caballo y pidió de beber con rudas maneras. En la disputa siguiente Tyler sacó su daga y William Walworth, el alcalde de Londres su espada, con la que infligió una herida mortal en el cuello. Viéndose rodeado por el séquito real, el ejército rebelde se alborotó, pero el rey Ricardo, aprovechando la oportunidad, les prometió que Tyler había sido ordenado caballero y que satisfaría sus demandas — que iban a ir a St John’s Fields, donde Wat Tyler se reuniría con ellos. Esto hicieron, pero el rey les había mentido. Los nobles recuperaron el control con la ayuda de una milicia de 7 000 hombres. La mayoría de los líderes rebeldes fueron perseguidos, capturados y ejecutados.
Tal y como había ocurrido veinte años antes con la Jacquerie en Francia.
La Revuelta Irmandiña
Con la unión dinástica entre los reinos de León y Castilla en 1230, Galicia se convirtió en una posesión dependiente de la Corona de Castilla. El gran peso rural en la estructura económica y la enorme influencia nobiliaria, tanto laica como eclesiástica, convirtieron a Galicia en una importante parte de la Corona. El gran poder del clero y la nobleza en ella supusieron una gran molestia para la Corona. Esta nobleza (los Osorio en Monforte de Lemos y Sarria, los Andrade en Pontedeume, los Moscoso en Vimianzo, los Sarmiento, los Ulloa, los Sotomayor, etc.) cometía numerosos abusos que iban desde el patrocinio del bandolerismo señorial hasta el incremento desorbitado de la presión fiscal. El campesinado fue la víctima más acusada de los abusos señoriales y, por tanto, protagonizó diversas revueltas contra la nobleza. Las más importantes fueron la Irmandade Fusquenlla, en contra sobre todo de los señores episcopales, y la Grande Guerra Irmandiña.
La Grande Guerra Irmandiña (Gran Guerra Irmandiña) tuvo lugar entre 1467 y 1469. Los preparativos para la formación de una Irmandade Xeral (Hermandad General) empezaron en los años anteriores por parte de Alonso de Lanzós y con el apoyo de varios ayuntamientos (La Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo), que actuaron como motores iniciales del movimiento. En este caso, la revuelta irmandiña fue una auténtica guerra civil por la participación social que tuvo.
Años consecutivos de malas cosechas y pestes provocaron una revuelta popular. Según los testigos del juicio Tavera-Fonseca, los ‘irmandiños contarían con unos 80.000 efectivos. En la organización y dirección de la guerra irmandiña participaron varios grupos sociales: campesinos, gentes de ciudades, baja nobleza, hidalguía e incluso miembros del clero (varios miembros de la estructura eclesiástica apoyaron económicamente a los irmandiños). Los jefes del movimiento pertenecían a la baja nobleza (hidalgos). Pedro de Osorio actuó en el centro de Galicia, sobre todo en la zona compostelana, Alonso Lanzós dirigió la revuelta en la zona norte de Galicia y Diego de Lemos encabezó las acciones irmandiñas en el sur de las provincias de Lugo y norte de Orense. El auge del movimiento irmandiño fue posible por la existencia de lo que el estudioso Carlos Barros llamó «mentalidad justiciera y antiseñorial» de la sociedad gallega bajomedieval, que rechazaba las injusticias cometidas por los señores, considerados popularmente como unos «malhechores».1Los enemigos de los irmandiños fueron fundamentalmente nobles laicos, dueños de castillos y fortalezas y encomenderos de las principales iglesias y monasterios. Los irmandiños destruyeron alrededor de 130 castillos y fortalezas durante los dos años de la guerra irmandiña. Los linajes Lemos, Andrade y Moscoso fueron el blanco preferido de los irmandiños. Los irmandiños, por el contrario, no atacaron a los eclesiásticos. En un primer momento, parte de la nobleza que sufrió la ira de los irmandiños huyó a Portugal o Castilla. En 1469, Pedro Madruga inició desde Portugal el ataque feudal, con el apoyo de otros nobles y de las fuerzas del arzobispo de Santiago de Compostela. Las tropas feudales, que contaban con una mejor maquinaria de guerra (las tropas de Pedro Madruga usaban modernos arcabuces), vencieron a los irmandiños, arrestando y matando a sus líderes. La victoria de las tropas de Pedro Madruga se debió en parte al apoyo de los reyes de Castilla y Portugal, además de la división de las fuerzas irmandiñas.
En fin, podríamos seguir.
Son muchas las revueltas contra el poder establecido que, gozando de amplio apoyo popular y notables éxitos iniciales, se agotan en sí mismas porque en realidad no proponen un sistema alternativo, coherente y consensuado, a aquel contra el que se rebelan. La indignación as ampliamente compartida por los rebelados pero pronto surgen las disensiones internas cuando se empiezan a proponer soluciones concretas.
En esta última ola de indignación que vive Europa se observa que el descontento y la indignación son ampliamente compartidos a todas las escalas de la sociedad; todos, de un modo u otro, están «indignados» con la situación existente pero, tras la revuelta inicial (#nolesvotes #democraciarealya #spanishrevolution) los miembros más relevantes del movimiento perciben, apenas una semana después, que sólo les une la indignación y entonces comienzan a cambiar los hashtags (#consensodeminimos). Por mi parte creo que una reforma a fondo es necesaria, que existe un cuerpo de doctrina suficiente para sustentar un sistema distinto en muchos aspectos, pero que, por ahora, esas doctrinas no han alcanzado a las masas de indignados y que, más allá de la indignación compartida por casi todos, el movimiento pierde fuerza dramáticamente en cuanto tratan de alcanzarse consensos.
El ejercicio intelectual de pergeñar un borrador de Constitución 2.0 (beta) puede aflorar consensos inesperados, difundir ideas que, percibidas por todos, todavía no han sido debidamente verbalizadas y, en suma, aprovechar las posibilidades que nos ofrece esta sociedad 2.0
¡Ah! Los relatos de las revueltas narradas han sido obtenidos de wikipedia y allí podéis encontrar muchos más ejemplos.